
Previa a la presentación, a cargo del musicólogo, historiador e intérprete de laúd en el granadino trío Albéniz, Ismael Ramos, tanto el responsable de cultura del Centro Artístico, Literario y Científico de Granada, Juan Chirveches, como el editor, Alejandro Santiago, hicieron sendas introducciones breves. La presentación propiamente dicha es la que sigue:
La Novena
Hoy se cumplen exactamente doscientos años desde que un compositor, totalmente sordo y vestido de verde, se sentó, según algunos testimonios, entre el coro y frente al director de orquesta, para indicarle a este los tiempos que debía marcar a la orquesta. El director, por su parte, dio instrucciones previas a los músicos para que ignorasen lo que Beethoven indicara.
Al parecer, los papeles que Beethoven llevaba consigo eran los borradores con las primeras ideas musicales, pero que él escuchaba en su cabeza de un modo sinfónico. La Novena de Beethoven y la Novena de Arnas comienzan de la misma manera: ¿Cómo tuvo la osadía el gran Beethoven de incluir la afinación en el principio de su Novena Sinfonía?
Imaginemos el momento en que la inspiración le llegó al genio de Bonn y sentó al piano para esbozar algo así… (interpreta al piano unos compases de ese comienzo en su 1ª versión). Por tanto, aquel día 7 de mayo de 1824 se estrenaron dos novenas sinfonías: la que escucharon los vieneses en el Teatro de la Puerta Carintia y la que surgía, en forma de música interna, en la cabeza Beethoven.

Aquella música sinfónica y su texto han sido desde entonces la música del Consenso, hasta el punto de que el filósofo anarquista Bakunin dijo que solo salvaría la Novena sinfonía de Beethoven antes de destruir el mundo burgués, los nacionalistas la consideraron expresión de su fuerza heroica, para los republicanos encerraba la divisa de la Gran Revolución de 1789, según los comunistas en la Novena se consagraba un mundo sin clases, para los católicos es su Evangelio, la Oda de Schiller y la melodía principal del cuarto movimiento están considerados la expresión cumbre de los ideales masónicos, para los demócratas la Novena es la esencia de la democracia, también fue la música que Hitler pedía escuchar en cada uno de su cumpleaños y esta misma música fue la que utilizaron contra él sus enemigos en los campos de concentración, ha servido de himno para la muy racista república de Rodesia y, como no, hoy es el Himno europeo, aunque aquí no hay consenso, ya que como dijo Heller: Europa ha causado la muerte de la Novena Sinfonía al convertirla en su Himno, pero este es otro cantar.
Para celebrar esta importante efeméride, Miguel Arnas Coronado nos presenta hoy su último libro y comete la imprudente osadíade titularlo La Novena bajo un formato literario paraunamuniano que él titula una Novelna. Y digo osadía, porque sobre las Novenas existe una suerte de maleficio. Como muchos de ustedes sabrán, muchas Novenas sinfonías han sido preludios de la muerte de sus autores. Pero, Miguel Arnas, que es muy astuto, para eludir esta imprecación ha dejado que sea un alter ego femenino, Agustina Rodero Pedrosa, frau Autorin, una suerte de Cide Hamete Benengeli, quien asuma este riesgo y sus consecuencias. De hecho, Frau Autorin, desde el comienzo de la obra, ya es descrita como una mujer con cáncer de ideas: «este es mi cáncer que espero contagiarte», nos dice. La Novena de Agustina Rodero (Miguel Arnas), es una matrioska que, en adelante, intentaré montar y digo bien, porque voy a ir colocando las muñecas de menor a mayor.
Pero hablando de comienzos,
La Historia
La Novena de Arnas es una clepsidra en forma de libro, no de Historia, sino de microhistoria, en un sentido ginzburgiano. Situando en escena personajes de ficción, pero que podrían haber sido reales perfectamente, Arnas nos contagia las emociones y las circunstancias de aquellos españoles que sobrevivieron en los tiempos de la posguerra, nos lleva al monte con el ganado y nos sube en unas barquichuelas para pescar y, sobre todo, nos acompaña a las fábricas, donde se fraguan las demandas obreras entre el miedo y la complicidad y, sobre todo, entre algo que es muy importante para el autor en su vida real: la amistad.

Aquí abro un paréntesis, en la solapa biográfica del libro, Arnas habla de tres apoyos en su vida: el amor, la literatura y la música; creo que le falta el de la amistad, como él mismo tantas veces expresa.
Volvamos al libro y a su estructura sinfónica
Utilizando el despliegue coral que ofrece la narración del devenir de dos familias a lo largo de generaciones, conoceremos la microhistoria de la vida de personajes profundamente definidos.
La suprahistoria
La historia de estas familias y de sus personajes se ve interrumpida y está trufada por una serie de disquisiciones y reflexiones que funcionan como argamasa para el edificio sinfónico. Arnas, utilizando un método de composición musical, utiliza una serie de disquisiciones a modo de puentes o variaciones y, en efecto, lo son. Parecen ensoñaciones corales que viajan en el tiempo ofreciendo escenas con protagonistas como Beethoven, Schiller, Schubert, Mahler y Alma, Bruckner, y reflexiones filosóficas en torno al miedo, la sabiduría popular, la supervivencia, lo heroico, la represión sexual, la amistad, la cultura, la música, la guerra, la gula, la lujuria…

Lo programático
Al igual que ocurre en muchas obras musicales el compositor pone música a algo preexistente, ya sea un cuento, un poema o una exposición de cuadros. De sobra es conocido que Vivaldi puso música a las Cuatro Estaciones a partir de cuatro sonetos, o la Danza Macabra de Saint-Säens tiene como fuente literaria un poema de Henri Cazallis.
Miguel Arnas tiene la bondad de desvelar su programa y nos dice cuáles van a ser los temas consagrados a cada uno de sus cuatro movimientos sinfónico-literarios: Lo heroico, Lo orgiástico, Lo bucólico y lo fúnebre, Europa (épica y anodida). En el cuarto movimiento, al igual que ocurre en la obra de Beethoven, vamos a encontrar elementos corales compositivos relacionados con la construcción de Europa. La autora/autor ofrece un total de 39 micro semblanzas de personajes, algunos de ellos poco conocidos, pero que todos son identitarios de Europa, al igual que lo serán cada uno de los personajes de la novelna, cuyas características personales se corresponden con las identidades de nuestra Europa.
La estructura
Todos estos elementos, la historia de las dos familias, los Rodero y los Pedrosa, la intrahistoria española, la impresionante panoplia coral de personajes que se asoman a las páginas de La Novena, los puentes, variaciones, codas, pausas entre movimientos y un largo etcétera están al servicio de un apabullante ejercicio compositivo literario de Miguel Arnas, como así lo confiesa al inicio de su obra: La intención es clara. Durante años, en el ejercicio de mi profesión, me han obsesionado ciertas semejanzas entre las estructuras narrativas y las musicales: la fuga, la sonata, la sinfonía, el tropo, la variación, el desarrollo. ¿Puede equivalerse estructuralmente el armazón de algunas novelas con el de las piezas musicales? La autora/autor confiesa que en esta novelna se perseguirán los temas a imitación de la estructura sinfónica y perseguirán al hipotético lector. Este tema no es nuevo en Arnas, como tampoco el Himno de la Alegría lo fue para Beethoven y aquí quiero hacer una breve pausa para dar paso a la música. Ya que hoy se cumplen 200 años de la Novena de Beethoven, no podemos dejar pasar esta oportunidad para escuchar el tema más famoso, el tema de Europa que, con toda seguridad, ustedes tendrán además asociado al infernal sonido de una flautita de plástico… (Ismael Ramos puso en el reproductor el arreglo de ese movimiento coral del 4º movimiento de la 9ª sinfonía beethoveniana que sirve de Himno a la UE). Muchos de ustedes sabrán también que este motivo melódico fue previamente utilizado por Beethoven en su Fantasía Coral op. 80.

Pero probablemente, pocos sepan que, según algunos expertos en la obra de Beethoven, ya se había utilizado esta melodía con anterioridad, en concreto en 1775 por Mozart en su Misericordias Domini, cuando Beethoven tenía 5 años. (Y de nuevo, el presentador activa el reproductor musical para que se escuche esta pieza mozartiana).
Paralelismos
Pues bien, volviendo al tema que nos ocupa, La Novena de Arnas también tiene sus precedentes. Aquí es ineludible citar el caso de Anthony Burgess, compositor y escritor, célebre por su Naranja mecánica, pero también por sus sinfonías, sonatas y conciertos, con los que cosechó sonoros éxitos. Pues bien, el interés de Arnas por las estructuras musicales y su trasvase a las literarias ya fue abordado por Burgess en su Napoleon Symphony: A Novel in Four Movements, publicada en 1974, pero que tomó como modelo la Heroica de Beethoven, a diferencia de Arnas que se enfrenta a la Novena. En 2016, nuestro autor, en su discurso de recepción como académico numerario de la Academia de Buenas Letras de Granada, ya puso de manifiesto su interés por las estructuras musicales y narrativas: He intentado contar una historia componiendo algo semejante al tema y desarrollo musical que se impuso a partir del clasicismo y el romanticismo como forma más evolucionada que el tema y variaciones. En otro lugar del discurso advierte: Este capricho mío por comparar los armazones o andamiajes de la narrativa con los respectivos de la música, aparte de venirme de antiguo mi pasión hacia ambas artes se disparó con una observación de George Steiner en su libro Lenguaje y silencio asegurando que la novela La muerte de Virgilio, de Hermann Broch, una de esas cinco o seis novelas imprescindibles del siglo XX, era un cuarteto de cuerda.
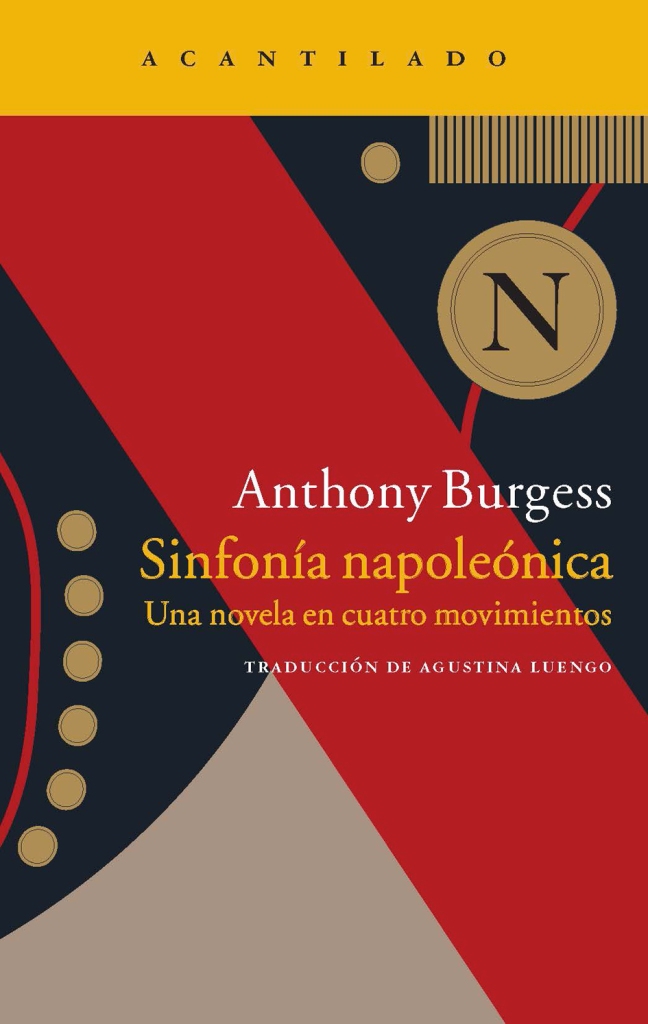
En concreto Steiner dice: «Más recientemente, la sumisión de las formas literarias a ejemplos e ideales musicales se ha llevado más allá. En Romain Rolland y en Thomas Mann encontramos la convicción de que el músico es el artista esencial (más artista que el pintor o el escritor, por ejemplo). Esto se debe a que sólo la música puede alcanzar esa fusión total de forma y contenido, de medios y de significación, a que aspira todo arte. Dos de las principales empresas poéticas de nuestro tiempo, los Cuatro cuartetos de Eliot y La muerte de Virgilio de Hermann Broch encarnan una idea que puede remontarse hasta Mallarmé y L’après-midi d’un faune: ambos quieren insinuar en el lenguaje relaciones correspondientes a una forma musical. La muerte de Virgilio es una novela construida en cuatro secciones, cada una representativa de los cuatro movimientos de un cuarteto. De hecho, hay indicios de que Broch pensaba en uno de los últimos cuartetos de Beethoven. En cada «movimiento», la cadencia de la prosa trata de reflejar un tiempo musical correspondiente; hay un scherzo ágil en que la trama el diálogo y la narración se mueven a un ritmo acelerado; en el andante e estilo se demora en frases largas, sinuosas. La última sección, la que muestra el tránsito de Virgilio, es una interpretación asombrosa. Va más allá de Joyce en el relajamiento de los lazos tradicionales de la narrativa. las palabras literalmente fluyen en una polifonía sostenida. Los hilos del argumento se entrelazan exactamente como en un cuarteto para cuerdas; hay fugas en que las imágenes se repiten a intervalos determinados; y al final el lenguaje se concentra en un arranque tenue, sensual, a medida que el recuerdo, la conciencia actual y la intimación profética se juntan en un solo gran acorde. Toda la novela es, de hecho, un intento de trascender el lenguaje hacia maneras de significación más delicadas y precisas. En la última frase, el poeta cruza el umbral de la muerte y se da cuenta de que lo que está íntegramente fuera del lenguaje está también fuera de la vida.»
Conclusión
En mi opinión, Arnas logra componer una estructura sinfónica y una sinfonía de palabras. La estructura final, formada por los personajes de la novelna, las reflexiones filosóficas y estéticas que han construido Europa, además del resto de recursos compositivos han logrado poner en pie la anhelada estructura sinfónica que atrapa y acoge al lector.
Leer La Novena de Arnas es un ejercicio exigente. Obliga a una lectura holística para descubrir su estructura, de igual modo que sucede con la audición activa de una sinfonía.
Pero esta exigencia recompensa al hipotético lector. Además de resultar una lectura fluida, placentera y coral, sus páginas derraman erudición.
Este es uno de esos libros que llenan alforjas.
Con la Venia voy a presentar el libro.

Lectura de la contraportada: El 7 de mayo de 1824 se estrenó en Viena la Novena Sinfonía de Beethoven, parte de cuyo último movimiento, La Oda a la Alegría, es desde 1985 el Himno de la Unión Europea. Miguel Arnas ha querido homenajear, escribiendo un verdadero concierto, a esa célebre y muy bella Sinfonía. Dos temas se entreveran en esta novela: el estreno mismo y rasgos de la vida de su autor, así como la famosa maldición que pesó sobre algunos compositores que escribieron su Novena Sinfonía y murieron; y por otra parte, la historia de dos familias que representan, con sus vidas, no solo a nuestro siglo XX e inicios del XXI, sino que siguen el significado de los cuatro movimientos de la Novena: lo heroico que ocupó parte de ese siglo pasado; lo orgiástico que significó la liberación del Dictador, tanto en su aspecto placentero como en lo sangriento; lo bucólico como refugio de lo urbanita; y, por último Europa y los defectos y virtudes que la integran, con una coral, la de esa Oda, consistente en la pincelada de algunos personajes secundarios e imprescindibles que la construyeron. Y la muerte siempre presente, muerte que, por eterno retorno, se resuelve en vida.
Cuña publicitaria
Por otra parte, esta presentación es un ACONTECIMIENTO HISTÓRICO. Hoy se cumplen los doscientos años de la Novena de Beethoven y la presentación de La Novena de Arnas.
No sean imprudentes y no dejen pasar la oportunidad de que el autor les firme hoy el ejemplar que, a partir de este momento, se convertirá en un fetiche con valor histórico.
Intervención del autor:
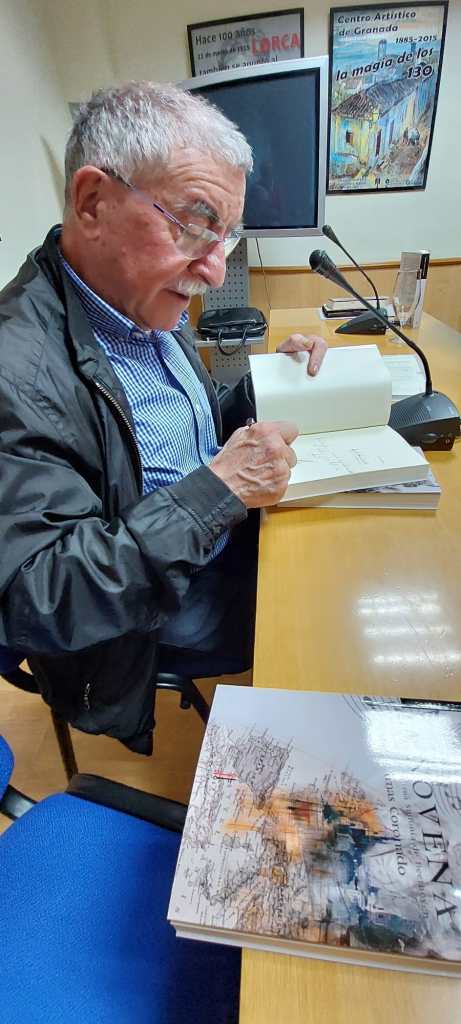
Mientras hablaba, ¡y con qué eficacia y alabanza!, mi querido amigo Ismael, he ido tomando algunas notas desordenadas que intentaré aquí, improvisando, ordenar para ustedes. En primer lugar, quiero disentir de mi presentador, no solo en las excesivas loas, sino en un aspecto que ha señalado: entre esos tres puntos que apuntalan mi ser, amor, literatura y música, denunciaba la falta de la amistad, para mí también importantísima, y es que la amistad es amor pero sin sexo, de modo que aquella queda englobada en el concepto mismo del amor.
En efecto, y ahora sí dándole la razón, esta novela mía tiene mucho que ver con el Discurso que leí en mi ingreso como Académico de número en la Academia de Buenas Letras de Granada. Es muestra de mi obsesión, padecida desde hace años, por las semejanzas posibles entre las estructuras musicales, es decir, fuga, sonata, contrapunto, sinfonismo, etc., con las potenciales estructuras narrativas, sobre todo novelísticas, aunque no solo. Esa fascinación la comparto, y está inspirada en ella, con la que Milan Kundera enunciaba en su El arte de la novela.
En griego, la palabra armonía indicaba el correcto ensamblaje de los elementos que componían una embarcación, una casa, un carro. Luego, ese término empezó a relacionarse con la música. Por mis iniciales estudios de Ingeniería Técnica, el ensamblaje de los elementos era determinante en el éxito de la máquina, utillaje, molde o matriz que yo diseñaba. También este aspecto de mi biografía ha determinado esa obcecación por la estructura narrativa. Y, sin remedio, también la relación entre esas ensambladuras mecánicas o literarias y las armonías musicales.
Respecto a la estructura sinfónica y de sonata, intento aquí, no sé si con éxito, reflejarla en los cuatro movimientos o capítulos que integran mi Novelna (quise titularla así pero temí que el eventual lector que tomase el libro en sus manos no comprendiese ese sentido de aleación músico-novelística que quise imprimirle), también en la alternancia, no estricta, entre el tema musical, en el que incluyo el estreno de la 9ª beethoveniana, anécdotas de la vida del compositor, el maleficio de esas novenas sinfonías tras cuya composición fallece el músico (Mahler, Schubert, aunque este no está del todo claro por la cantidad de música compuesta por él y perdida, Dvorak, Glazunov y Vaughan Williams), sucesos de las vidas de esos tres primeros compositores de quienes hablo en el paréntesis, reflexiones mitológicas de la narradora, todo eso en aleación o mixtura con la historia de esas familias ya mencionadas por mi presentador y que representan con sus vidas los diferentes sentidos de los movimientos sinfónicos: heroico: desde la guerra de África, pasando por la dura posguerra y el ambiente fabril en ella, hasta la leve relajación durante los últimos años del franquismo; orgiástico: aquella transición tan denostada hoy pero que evitó muertes y representó una bocanada fresca (y un tantico calentorra) de libertad, al tiempo que una sangría terrible causada por el fanatismo etarra; bucólico_ por la vuelta al campo que algunos quisieron hacer y que fracasó por ignorancia o pereza, si bien en el caso de quien protagoniza esta hazaña campestre, Roberto López Pedrosa, es por necesidad, enlazando con la temática de mi premiada novela Buscar o no buscar; Europa, con los vicios y virtudes que la caracterizan, una coral que la representa y por último la mezcla de agonía y nacimiento que renueva la población haciendo avanzar a la Unión Europea, y deseamos que siga avanzando. También incluyo, como integrantes de esa forma musical, los enlaces o puentes entre esos temas de los que he hablado hace un momento, y los silencios entre los movimientos, llenos de toses y ajustes de la ropa interior clavada en la carne de resultas de lo incómodo o semicómodo de los asientos en las salas de conciertos. Esos silencios son importantísimos en música, casi tanto como las notas: recuerdo esa pausa larga que marca el momento álgido y trágico del último movimiento en la Patética de Tchaikovski, o los 4’ 33” de John Cage.

Lo de Schubert, que ha subrayado Ismael, es en mí un fervor. Me siento muy identificado con la vida de ese compositor, y sigo los encuentros y desencuentros que tuvo con su admirado Beethoven, e incluso lo sitúo en su lecho de muerte, acompañando al dibujante Teltscher, quien esbozó unos trazos con el rostro agonizante del músico de Bonn.
Como ya ha mencionado también Ismael, Anthony Burgess escribió una novela siguiendo la pauta de la 3ª sinfonía de Beethoven, titulada Sinfonía Napoleónica. El final de esa novela es un largo poema donde reconoce el fracaso de ese intento de parangón entre la novelística y la música. He intentado lo mismo, repito que no sé si con éxito. Eso sí, le he puesto amor a raudales, entusiasmo y trabajo hasta la extenuación, alegrías e impotencias.
Pero debo seguir con mi resumen de estas notitas. La muerte: es ingrediente indispensable, creo, de esta pieza musical (aunque no lo parezca por ese Himno a la Alegría, freude en alemán, que pudo ser freunde, Amistad) y de mi novela, no solo por esa superstición de la novena sinfonía compuesta e inevitable muerte del compositor (cosa que contradicen muchos compositores, empezando por Mozart y Haydn y acabando por Shostakóvich o Miaskovski que compusieron muchas más), sino también por la irrevocable renovación que ella significa con el encadenamiento de muertes y nacimientos que conforma la Historia. La narradora, que no soy yo, sino Agustina Rodero, agoniza por un tumor cerebral. Es tal vez esa confusión mental, producida por su mortal dolencia, la que le aboca al laberinto ordenado en que consiste la novela. Y es la muerte de la propia cronista la que marca el ritmo y la angustia de esa última parte del cuarto movimiento, tras el coral que determina a Europa.
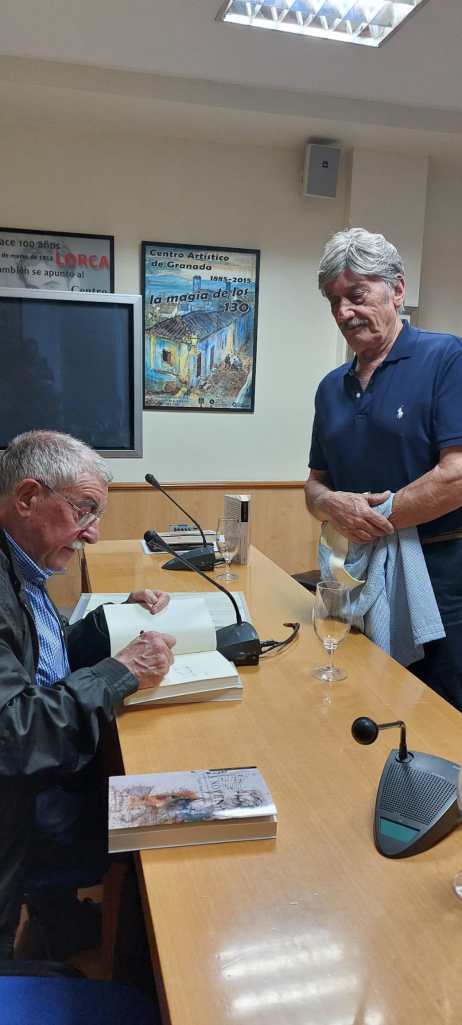
Como colofón, deberé confesar que no soy yo el autor de esta novela sino la misma Agustina Rodero Pedrosa, catedrática de Literatura Comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades de 2017, desgraciadamente fallecida e inexistente. Esta mujer tuvo la malhadada ocurrencia de suspenderme su asignatura, y al presentarme en su casa para protestar esa nota inadecuada, la encontré agonizante y escribiendo este texto. Se lo robé y aquí lo tienen, esta mi novela La novena, mi Novelna, como diría Unamuno, quien ya inventó la modalidad novelística de la Nivola.
Quiero agradecer al público presente su asistencia a este acto y proponerles que lean, sea comprándola o robándola, ahora que no me oye el editor aquí presente, esta obra mía, pues lo de Gusti Rodero era una pequeña broma patafísica y unamuniana, por supuesto. Mi agradecimiento, también, al CALC granadino por su generosidad, no solo cediéndonos este espacio para la presentación sino, sobre todo, justo en este día insigne del bicentenario del estreno de la 9ª beethoveniana, que es, a fin de cuentas, el Himno europeo en su cuarto movimiento. Extiendo las gracias a mi editor, Alejandro Santiago de editorial Nazarí, que ha hecho posible la belleza y corrección de este libro; no solo la portada es hermosa, que ha sido un tanto trabajosa en su elaboración, sino el extremo decoro del texto, revisado hasta el agotamiento para que el lector se encuentre con un discurso correcto en su sintaxis y ortografía como en su diseño. Y por supuesto, mis gracias y reverencias a Ismael Ramos, mi presentador, que tan bien ha desplegado las características y ambiciones de mi novela, convenciendo, espero, a los presentes de la lectura tan ansiada, con franqueza, por mí.
Si tienen alguna pregunta que formularme, contestaré con mucho placer a ellas si está en mi mano.
El mismo Alejandro Santiago preguntó en qué forma escribo, si lo hago a saltos, de seguido, si tengo un esquema previo en mi cabeza, en fin, el cómo de mi trabajo. Respondí que el esquema previo suele ser muy somero, leve y elástico, que escribo de corrido y por orden, aunque también es verdad que a veces hago montaje, es decir, incluyo párrafos o parágrafos en medio de otros, para luego dedicarme a borrar, con dolor y ajetreo en mi cabeza, modificar, añadir, arreglar o, como se dice en Granada, apañar el texto.
Muchas gracias.


Me llegó la noticia de la presentación al correo, enhorabuena, me alegro un montón que «doch» salga a la luz justo para el aniversario, prometedora. Preciosa portada. Saludos cordiales